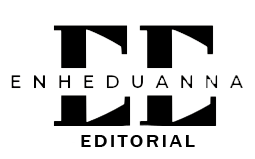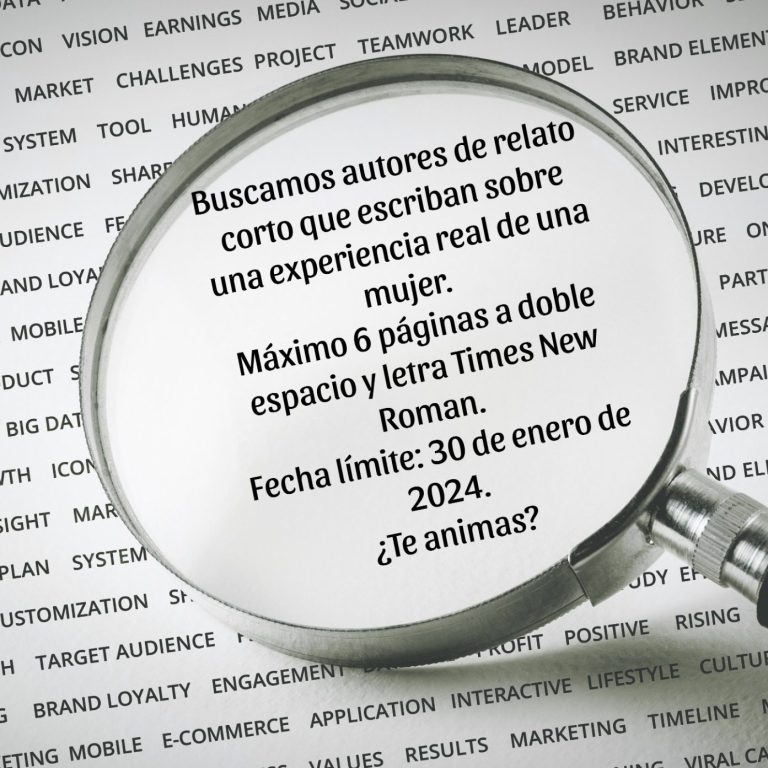

¡Enhorabuena a Natalia Humenyuk!
Enhorabuena a Natalia Humenyuk por su relato "Sin rumbo"
Sin rumbo.
Natalia Humenyuk
Sin rumbo
Una mujer sentada en la acera recordaba todo lo que había sucedido en los últimos días: cómo se había despedido de toda su familia, cómo había subido a un autobús sin rumbo alguno, cómo acabó en una ciudad cuya existencia no conocía hasta este momento y en un país cuyo idioma era tan lejano al suyo. En el viaje, eran treinta mujeres con el mismo propósito: ganar dinero para darle una vida mejor a sus hijos e hijas. Todas viajaban ante la falsa promesa de una vida mejor, y digo falsa porque todas iban a ciegas; no tenían un destino fijado —el autobús recorría varios miles de kilómetros y cada una iba bajando donde le pareciera—, no había nadie esperándolas donde llegasen y todas se guiaban por lo que habían escuchado de otras mujeres que se habían ido, otras mujeres a las que les iba bien porque mandaban cifras desorbitadas a casa, lo que aquí tardaban medio año en conseguir en apenas un mes. Pero nadie les decía que esas mujeres se habían largado de una miseria a otra, porque nadie hablaba del comienzo; nadie decía que habían vivido en la calle, que habían rebuscado en la basura para llevarse un pedazo de pan mohoso a la boca. Nadie hablaba de la soledad. Y esa mujer lloró. Lloró pensando en lo que había hecho, en si se habría equivocado, en el fracaso que sentía y en la decepción que supondría para su marido y sus tres hijas. Lloró recordando la conversación que tuvo con sus padres, el último día con ellos, pidiendo que cuidasen de su familia.
Lloró dos días enteros, dando vueltas sin rumbo alguno; lo hacía con la esperanza de escuchar a alguien familiar, alguien que entendiese su idioma, ya no tanto por ayudarla sino por sacarla de aquel pozo oscuro en el que ella se sentía. Simplemente quería hablar con alguien. Su intención ni siquiera era desahogarse, hablar de ella misma, solo quería mantener una absurda conversación sobre el tiempo. Pero eso no pasó.
Dinero no tenía, y la poca comida que llevaba consigo ya se le había acabado. Aunque quisiera hacerlo, no tenía modo alguno de volver a casa. Por poder, no podía ni hacer una llamada para decir que estaba bien, o al menos viva; y si hubiera podido hablar con su familia, tampoco les iba a contar
la verdad, que estaba en la calle, sola, sin nada, que se sentía frustrada, que conseguir aquello que supuestamente otras mujeres habían conseguido no estaba a su alcance.
—Y si voy, ¿qué va a pasar?
—Eso yo tampoco lo sé —contestó su marido—. Pero si no vas, no lo sabrás. —¿Y si no lo consigo?
—Elena, si otras han podido hacerlo, tú, con tus capacidades, vas a poder hacerlo también. Y mucho mejor.
Esa última frase de su marido era lo que le daba fuerzas antes de dormirse escondida entre unos arbustos. Pensaba en él a menudo, en que quizá debería haberse ido él y ella se habría quedado con sus hijas. Estaba convencida de que él habría hecho cualquier cosa desde el minuto uno, que se bajaría del autobús con trabajo, pero ella no podía hacerlo igual. Al menos eso era lo que ella pensaba de sí misma, sin ser consciente en realidad de lo fuerte que había sido: tomar la decisión de irse, de buscar algo mejor, la convertía en la mujer más fuerte que yo jamás había conocido.
Deambuló unos cuantos días más, hasta que se hartó. Pensó en ir a las autoridades, en que la deportasen, era mejor eso que vivir en la calle para siempre. Tenía la estación de policía localizada. De hecho, el sitio que había elegido para dormir las dos últimas noches se encontraba muy cerca, así que cogió sus poquísimas pertenencias y se dirigió allí. Antes de entrar, se sentó en un banco en la acera de enfrente, con vistas al edificio policial. No lloró, porque ya no tenía fuerzas para eso, pero sí se desanimó pensando en cada paso que iba a dar a partir de ahora. Iba a volver a casa, sí, pero con un sentimiento de fracaso. Algo tuvo que plasmar en su cara, porque alguien se detuvo junto a ella.
—Hola, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?
—…
—Mmm… ¿cómo te llamas?
—…
—Vale… ¿Puedo sentarme? Bueno… Yo soy Antonio —y se señaló a sí mismo—. Antonio, ¿y tú? —le preguntó señalándola a ella.
—Elena.
—Elena, encantado. ¿Hablas inglés? English? —pero ella negó con la cabeza. Entonces no existían los smartphones, no podían comunicarse con un traductor ni nada parecido—. Anda, ven — y la agarró suavemente por el brazo. La mujer, que no entendía nada, pensó que ese hombre era policía y que menuda suerte la suya, porque le estaba ahorrando el trabajo de tener que ir sola a la comisaría.
Lejos de la verdad, ese hombre desconocido que se hacía llamar Antonio la llevó a su casa, le ofreció una cama, una ducha y una buena cena. Hizo un montón de llamadas mientras Elena disfrutaba de todas esas comodidades, y esa noche durmió mejor que nunca. No entendía qué estaba pasando exactamente, solo se dejó llevar por la buena fe de ese hombre. Como no podía ser menos, ella se levantó temprano para hacer su cama y recoger un poco en la casa.
—Pero, mujer, no tenías por qué —le dijo él, sonriendo—. Anda, vamos —y le hizo un gesto para que la siguiera. Cogió las dos pertenencias que ella cargaba, lo que la asustó un poco, porque en seguida pensó que el hombre la iba a dejar en la calle de nuevo.
Caminaron un buen rato hasta llegar a un coche gris, estacionado detrás del parque donde ella se estaba quedando a dormir las noches anteriores. Se subieron a él y Antonio condujo unos diez minutos, mientras hablaba solo.
—No te asustes, va, menuda cara me has puesto, ja, ja. Ya verás qué buen sitio te he encontrado. Son dos personas maravillosas, seguro que pueden ayudarte mejor que yo. Carmen y Pedro. No tienen hijos, son como de tu edad, pero no tienen hijos. ¿Tú tienes? Bueno… Ya verás, son muy buenos —y todo lo decía con una sonrisa. Elena no sabía cómo actuar, así que simplemente se quedó callada, mirándole, devolviéndole la sonrisa.
Cuando llegaron, él le hizo un gesto para que esperase dentro del coche. Al final de la calle, una pareja de unos cuarenta años comenzó a hablar con Antonio. Elena los observaba, y la otra mujer, Carmen, se dio cuenta y la saludó con la mano, dejó a los hombres hablando y se acercó a ella. —Mi niña. Mi pobre niña. Ven, ven.
Algo estalló dentro de Elena, porque se echó a llorar. Esa pareja la iba a acoger en su casa, le iba a enseñar el idioma y le iba a dar un trabajo. Y no hicieron solo eso. Como Antonio bien le había dicho —aunque ella no lo había comprendido en ese momento—, la pareja no tenía hijos, así que mimó a las tres chicas de Elena en la distancia: les enviaba ropa a las mayores y juguetes a la más pequeña, libros para que aprendiesen el idioma, incluso pagaron los billetes para que, un par de años después, cuando Elena ya hablaba el español fluidamente y trabajaba por su cuenta, su marido y sus hijas pudieran venir con ella.
De las treinta mujeres que iban en aquel autobús, solo dos consiguieron asentarse y traer a su familia con ellas; cinco se perdieron para siempre, sin volver a contactar con sus seres queridos, mujeres anónimas que quedaron en el olvido; las otras veintitrés volvieron a casa, muy pocas con algo de dinero en el bolsillo.
©Derechos de autor. Todos los derechos reservados.
Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones
Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.